De las dudas al sable: el largo parto de la independencia
- Roberto Arnaiz
- 13 jun
- 7 Min. de lectura
Actualizado: 11 jul
Durante años, nos repitieron que el 25 de mayo de 1810 comenzó el grito sagrado de la independencia. Que los criollos, inflamados de patriotismo, querían romper con España, cortar las cadenas, fundar una nación libre y soberana, erguida como estatua de plaza.
Pero la historia, amigo lector, no es un telegrama ni un acto escolar. Es una novela larga, llena de tachaduras, capítulos perdidos y márgenes escritos con letra temblorosa. A veces parece un cuento heroico. A veces, una carta con zonas en blanco.
Porque lo cierto es que en 1810 no todos querían la independencia. Al menos, no como la entendemos hoy.
Lo que muchos revolucionarios anhelaban era autonomía, no ruptura. Querían gobernarse solos, elegir sus autoridades, manejar el comercio y las leyes… pero seguir bajo el paraguas simbólico del rey Fernando VII, que en ese momento estaba preso en Francia. Imaginaban una Monarquía Federal, una especie de familia de provincias autónomas, todas iguales, todas bajo la misma corona. Algo parecido a lo que sería después la Commonwealth británica.
Por eso, cuando hablaban de “independencia” en las primeras proclamas, no hablaban de cortar el cordón con España, sino de tomar las riendas sin romper el lazo. Para la ruptura total tenían otra expresión, quirúrgica, categórica: “independencia absoluta”.
Y esa, amigo lector, no llegó en 1810, ni en 1813. Llegó más tarde, en 1816, empujada por la caída del disfraz, por la vuelta del rey y por el peso de la historia, la pólvora y los muertos.
Pero para entender por qué, hay que retroceder. Volver al principio del juego. A los días en que los ingleses vinieron por el oro, los vecinos alzaron fusiles sin uniforme, y la revolución aún no tenía nombre ni destino.
Todo empezó con un saqueo: las invasiones inglesas
Corría el año 1806, y Europa era una caldera a punto de estallar. España se había aliado con Francia contra Inglaterra, y juntos mordieron el polvo en la batalla de Trafalgar, donde el almirante Nelson hundió más que barcos: hundió la conexión marítima de España con sus colonias. El Imperio, sordo y viejo, quedó aislado.
En ese contexto, dos británicos —el brigadier William Carr Beresford y el comodoro Home Popham— olfatearon el viento y leyeron los partes. Desde África, se enteraron de un dato jugoso: en Buenos Aires dormía un tesoro, listo para embarcarse a una metrópoli que ya no tenía timón.
El 6 de junio se apostaron frente a Montevideo, estudiaron el río durante quince días, y desembarcaron con 2.500 hombres. Entraron sin mucho ruido y se llevaron lo que no era suyo: más de 1.300.000 pesos de plata, 108 marcos de oro y 500 libras esterlinas. Todo enviado directo al Banco de Londres, donde —como diría Arlt— todavía acumula intereses sin perdón ni factura.
La ciudad cayó. Pero no cayó de rodillas.
Milicianos, vecinos, esclavos y gauchos tomaron lo que tenían a mano: viejos fusiles, cuchillos oxidados, rabia. Se organizaron en milicias urbanas. Nadie les dio un uniforme; la patria aún no existía, pero la dignidad ya estaba en pie de guerra. Nombres como Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón comenzaron a sonar en las esquinas y en los partes de combate.
Los ingleses volvieron en 1807, con más hombres y más barcos. Esta vez los esperaban. Las tropas españolas, dirigidas por Santiago de Liniers, y las milicias urbanas, más organizadas y con hambre de revancha, los rechazaron a punta de lanza, arcabuz y coraje.
Entre los nombres que se multiplicaban al calor de la lucha estaban French, Castelli, Pedro Núñez, Juan José Castelli, y también los gauchos. Hombres que no sabían leer latín pero entendían la patria como se entiende el hambre. Guerrilleros por necesidad, estrategas del monte. Se destacaron figuras que luego harían historia: Juan Manuel de Rosas, Martín Miguel de Güemes, con su gente flaca, a caballo y con ojos de tormenta.
Estas victorias fueron festejadas en toda la monarquía. Las dedicaron al rey. Juraron lealtad al trono.
Pero, en el fondo, algo había cambiado.
Por primera vez, los hijos de América supieron que podían defenderse sin España. No era aún una revolución. Era una revelación. Un zumbido interno. Una pregunta sin respuesta clara: ¿Y si pudiéramos gobernarnos solos...?
No declararon la independencia. Declararon la duda. Y con eso, empezó todo.
Una revolución larga como un desvelo
Hoy ya nadie cree que la Revolución fue cosa de un día. Duró, por lo menos, hasta 1820, cuando se desmorona el gobierno central que ella misma había creado. Para muchos historiadores, fue una guerra civil entre americanos, no una pelea entre criollos buenos y españoles malos. De un lado y del otro hubo criollos, mestizos, indígenas. Los ejércitos realistas estaban llenos de americanos. La Revolución de Mayo no fue unánime: Montevideo, Córdoba, el Alto Perú y Asunción la rechazaron, y no eran españoles los que lo hacían. Eran hijos de esta tierra, con otra mirada.
Y hay más: dos miembros de la Primera Junta eran catalanes (Larrea y Matheu). ¿Una revolución antiespañola con españoles firmando decretos? No. Al principio no se trataba de romper, sino de correr a los “mandores”, esos funcionarios reales que recaudaban impuestos, administraban justicia, catequizaban indígenas y cumplían órdenes sin conocer el barro del río ni el viento de los campos.
Recién después, con el correr de los años, la Revolución se volvió decididamente antiespañola y antimonárquica. Pero no empezó así. Fue un proceso, no una ruptura repentina.
De Tucumán al Perú: la hora de los valientes
Para 1816, las cartas ya estaban sobre la mesa. El rey Fernando VII había regresado al trono con sed de castigo, restaurando el absolutismo y aplastando cualquier amague de reforma. La máscara de la autonomía —esa ficción útil que se había sostenido desde 1810— se hizo pedazos. Ya no se podía hablar de “esperar al rey” ni de gobernarse dentro de la monarquía. La realidad forzaba a definirse.
Y así, el Congreso de Tucumán abrió sus puertas entre polvareda, rumores de guerra y olor a pólvora vieja.
En una casona austera, de techos bajos y suelos de tierra batida, los representantes de las Provincias Unidas declararon el 9 de julio de 1816 la independencia absoluta de España y de toda dominación extranjera. No fue un acto solemne: fue un salto al vacío. No tenían ejército unificado, ni capital fija, ni moneda propia. Pero tenían algo más urgente: la necesidad de existir.
San Martín, desde Mendoza, lo exigía sin rodeos. No iba a cruzar los Andes para liberar pueblos en nombre de una junta incierta o de un rey ausente. Quería un país detrás de su espada, una legitimidad que le permitiera golpear donde dolía: en Lima, el corazón del imperio español en América. “¿Es que quieren que yo saque el sable para defender la anarquía?”, decía.
Belgrano, por su parte, llegó al Congreso con el cuerpo maltrecho y el alma entera. Había combatido, había perdido, había retrocedido hasta el último rincón. Pero no había renunciado. Su propuesta fue desconcertante para muchos: coronar a un Inca. No por folclore, sino por estrategia: creía que el único símbolo capaz de unificar al sur con el Alto Perú era el trono ancestral de los pueblos originarios. Fue escuchado con respeto, anotado en las actas… y discretamente archivado.
Afuera, la historia no esperaba. Los pueblos sangraban. Los campos se llenaban de tumbas sin nombre. El ejército del norte se batía en retirada. Güemes defendía el norte a fuerza de gauchos, emboscadas y heroísmo. Y San Martín apuraba la logística titánica de su campaña andina.
Porque en los papeles se declara, sí. Pero en el barro se confirma. La independencia no es un documento: es una batalla que hay que ganar.
Y la confirmación llegó recién en 1824, en los altos de Ayacucho, cuando las tropas del Ejército Libertador —hijos de todo el continente, comandados por Bolívar y Sucre— derrotaron al último gran ejército realista. Ahí murió el sueño de reconquista. Ahí, al fin, nació una patria libre, sin reyes ni permiso de nadie.
Pero no fue un solo parto. Fue una gestación de años, con hemorragias, traiciones, milagros y espadas. Y la parieron todos: soldados sin sueldo, mujeres que alimentaban ejércitos con lo poco que tenían, esclavos libertos, gauchos anónimos, indígenas que no sabían leer pero entendían la libertad como quien entiende el hambre.
Ellos no están en los cuadros. No firmaron actas. Pero llevaron la historia a la espalda, mientras otros la escribían.
Amigos, queridos lectores:
Después de recorrer estas páginas manchadas de sangre, tinta y coraje, uno entiende que la Argentina no se improvisó. Se forjó. A puro grito, a puro barro, a pura herida. No hubo milagros ni concesiones. Nadie nos regaló nada. Cada derecho que hoy damos por hecho, costó hueso, exilio o silencio.
Nuestra tierra está sembrada de patriotas anónimos. De soldados sin nombre que durmieron en la intemperie. De mujeres que cosieron banderas y heridas. De esclavos que ofrecieron su libertad por una promesa que aún no se cumplía. De maestros que educaban entre el hambre. De madres que enviaban a sus hijos al frente con un beso seco.
Y todo eso, lector, lo hicieron para que vos, yo, y nuestros hijos podamos soñar. Para que podamos elegir, amar, hablar, protestar. Para que mañana, cuando tu hijo lleve la bandera en un acto escolar o cuando el país entero se abrace por un gol, sintamos ese orgullo que no viene del campeonato, sino de lo profundo: de sabernos parte de algo que nació peleando por ser libre.
Por eso, cuando te levantes mañana, no los olvides. Imitalos. No hace falta un uniforme ni un sable. Basta con dar un poco de tu vida —tu esfuerzo, tu honestidad, tu esperanza— por todos los que habitamos este suelo que, a pesar de todo, seguimos llamando patria.
Porque la independencia no se festeja. Se honra. Y se construye, cada día, con el corazón bien despierto.
💬 ¿Querés estar al tanto de todas nuestras novedades, contenido exclusivo y adelantos?Sumate GRATIS a nuestro canal de WhatsApp 👇https://whatsapp.com/channel/0029VbAZWrU3QxS2P0MWqE1f





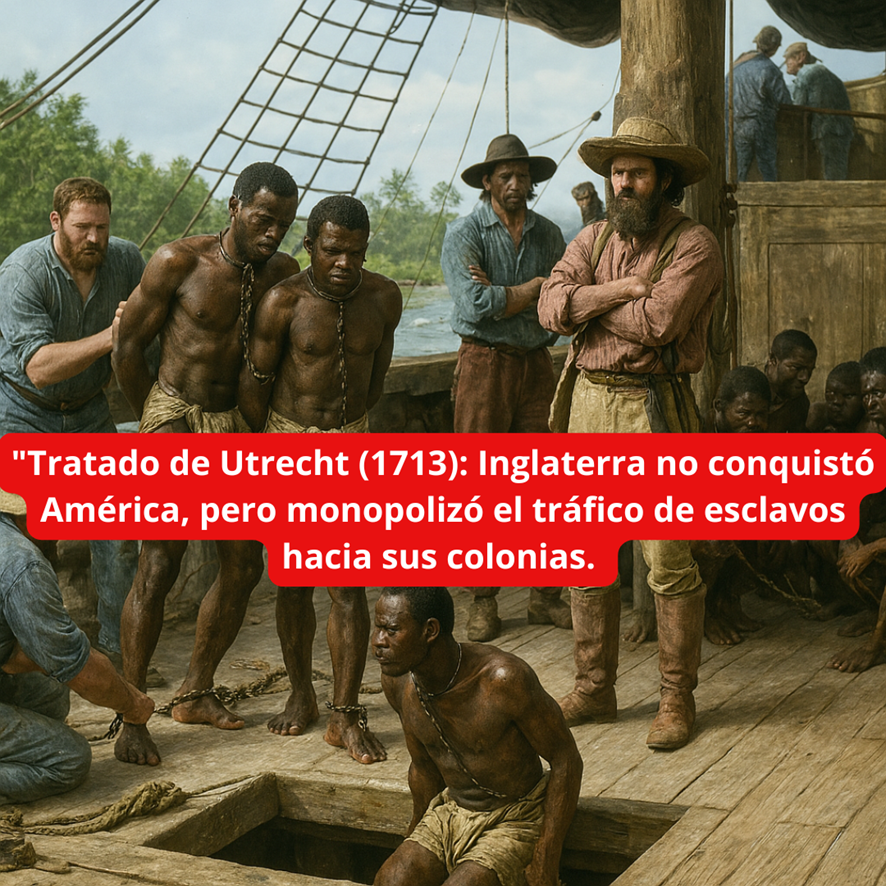
Comments