La Vuelta de Obligado y la Patria. Parte III
- Roberto Arnaiz
- 2 sept 2025
- 24 Min. de lectura
Introducción a la Parte III — La Vuelta de Obligado y la Patria
La Parte II nos dejó en el fragor de la batalla: cadenas rotas, barrancas humeantes, cuerpos tendidos junto al Paraná y el eco de una resistencia que, aunque militarmente derrotada, se transformó en mito. Obligado no fue el final de una contienda, sino el inicio de una larga pulseada que reveló la verdadera esencia del conflicto: los cañones podían abrir el río, pero no doblegar la voluntad de un pueblo.
Los imperios creyeron que, tras aquel 20 de noviembre de 1845, la navegación sería sencilla. Sin embargo, pronto descubrieron que cada recodo del Paraná era un campo de batalla, que Tonelero, San Lorenzo y Quebracho no serían simples escaramuzas, sino la confirmación de que avanzar por esas aguas era un calvario de pérdidas, demoras y humillaciones. Lo que debía ser una demostración de fuerza terminó convertido en un negocio ruinoso y en un boomerang político.
La Parte III explorará ese desenlace: cómo la resistencia continuada convirtió la derrota táctica en triunfo diplomático; cómo los comerciantes de Londres y París, que habían exigido mercados abiertos, terminaron rogando a sus gobiernos que abandonaran la empresa; y cómo Rosas, con la misma obstinación con que había rechazado el primer ultimátum francés, sostuvo la negociación hasta lograr lo impensado: que Inglaterra y Francia reconocieran la soberanía argentina sobre sus ríos interiores.
Será el relato de una victoria distinta: no de artillería, sino de desgaste; no de conquistas territoriales, sino de dignidad política. La Parte III mostrará cómo, del sacrificio de Obligado, nació un triunfo que resonó más allá del Paraná y que colocó a la Confederación Argentina como ejemplo de resistencia frente al imperialismo del siglo XIX.
1. Los negocios de la intervención
El mito de la “civilización” y la realidad comercial
Cuando Inglaterra y Francia justificaban su presencia en el Río de la Plata, hablaban de “libertad de los pueblos”, de “progreso civilizatorio” y de “libre comercio como motor de la prosperidad”. Pero detrás de esos discursos se escondían intereses mucho más tangibles: dinero, mercancías y ganancias.
La intervención no fue una cruzada filantrópica: fue una operación de negocios disfrazada de diplomacia. Los barcos de guerra abrían camino a los barcos mercantes. La bandera de la civilización era, en realidad, la bandera del comercio.
Los comerciantes británicos y franceses
Detrás de la escuadra anglo-francesa había un poderoso lobby de comerciantes y financistas:
Casas británicas de Liverpool y Londres, que querían vender sus textiles directamente en Corrientes, Entre Ríos y Paraguay, sin pagar peajes a la Aduana de Buenos Aires.
Exportadores franceses, interesados en colocar vinos, artículos de lujo y manufacturas en un mercado cautivo.
Importadores de materias primas, ansiosos por asegurarse cueros, lanas y sebo a bajo costo para alimentar la industria europea.
Para ellos, la “libre navegación” era simplemente un modo de eliminar al intermediario porteño y multiplicar sus márgenes de ganancia.
La lógica del “gunboat diplomacy”
La intervención anglo-francesa en el Plata fue parte de una práctica que se repetía en el mundo: usar barcos de guerra para abrir mercados.
En China, Inglaterra había lanzado la Guerra del Opio (1839–1842) para forzar a Pekín a aceptar la venta de droga y abrir puertos.
En el Mediterráneo, las escuadras británicas garantizaban “protección” a cambio de concesiones comerciales.
En el Plata, el objetivo era lo mismo: que los cañones europeos garantizaran contratos ventajosos para sus comerciantes.
El saqueo del interior
Los negocios no siempre eran legales. Mercenarios al servicio de la intervención, como Giuseppe Garibaldi y su “Legión Italiana”, se dedicaron directamente al saqueo. En 1846, sus tropas incendiaron pueblos del litoral argentino, robaron ganado, violaron mujeres y se llevaron cuanto pudieron transportar en barcazas.
Aunque después Garibaldi sería celebrado como héroe en Italia, en la memoria argentina quedó como el “chacal italiano”, símbolo de cómo la intervención europea se transformaba también en rapiña y pillaje.
Mercaderías sin mercado
Uno de los aspectos más curiosos fue que los mercantes que lograron remontar el Paraná no consiguieron grandes ventas en el interior. Los pueblos, empobrecidos por la guerra, no podían comprar artículos de lujo. El balance económico de la expedición fue un desastre:
Muchos barcos regresaron cargados con productos invendidos.
Los costos de transporte y seguros se dispararon por el peligro constante.
Las pérdidas financieras fueron enormes.
Lo que debía ser una aventura comercial terminó en pérdida y descrédito para los comerciantes europeos.
Bancos y bonoleros
En paralelo, los llamados “bonoleros” —especuladores financieros que operaban con títulos de deuda argentina— presionaban para que el país se abriera a la intervención. Su negocio consistía en comprar bonos depreciados y esperar que, bajo presión europea, el gobierno argentino los reconociera a valor más alto.
Es decir, había sectores financieros en Europa que apostaban a la guerra como mecanismo de ganancia. Mientras en el Paraná corría la sangre, en las bolsas de Londres y París corrían los dividendos.
El costo político de los negocios
El fracaso económico de la intervención fue, paradójicamente, la mejor defensa argentina. Los comerciantes que habían impulsado el bloqueo fueron los primeros en pedir que terminara, porque comprendieron que los costos superaban cualquier beneficio.
De esta manera, los negocios que justificaron la guerra terminaron siendo los negocios que aceleraron la paz. Londres y París no abandonaron por compasión ni por principios: lo hicieron porque la intervención resultó ruinosa.
Los negocios de la intervención muestran con crudeza que el conflicto del Paraná no fue un capricho de Rosas ni una cruzada de Inglaterra y Francia por la libertad: fue, ante todo, una guerra por mercados.
La Vuelta de Obligado y las batallas posteriores no defendieron solamente la soberanía política: defendieron también el derecho de los argentinos a decidir cómo, cuándo y con quién comerciar.
2. Los bonoleros y la presión financiera
¿Quiénes eran los bonoleros?
El término “bonoleros” designaba a los especuladores financieros que compraban en Europa los bonos de la deuda argentina emitidos en décadas anteriores, especialmente el famoso empréstito Baring de 1824, negociado durante el gobierno de Rivadavia.
Estos bonos, a causa de los incumplimientos y de la inestabilidad política argentina, se cotizaban en los mercados de Londres y París a precios muy bajos. Para muchos especuladores, adquirirlos era una apuesta: si algún día el país se estabilizaba o era obligado por potencias extranjeras a honrarlos, el valor de los títulos se multiplicaría.
El vínculo con la intervención
Cuando Inglaterra y Francia decidieron presionar a la Confederación, los bonoleros vieron una oportunidad dorada. Imaginaban que el bloqueo, y eventualmente una rendición de Rosas, obligaría al gobierno argentino a reconocer las deudas viejas a valor pleno.
Así, parte del interés económico detrás de la intervención no era solo el comercio de mercancías, sino también el negocio financiero de la deuda externa. La idea era sencilla:
Los cañones abrían los ríos.
Las cañoneras imponían tratados.
Y en esos tratados, tarde o temprano, se incluiría el reconocimiento de deudas.
La presión sobre Londres y París
Los bonoleros no eran un grupo marginal: estaban vinculados a casas bancarias, aseguradoras y políticos con influencia. Desde Londres y París presionaban a sus cancillerías para que endurecieran la política hacia Rosas.
En los periódicos europeos, a menudo disfrazaban sus intereses financieros bajo un lenguaje moral: se hablaba de la necesidad de “dar estabilidad” al Río de la Plata o de “civilizar a los pueblos bárbaros”. Pero en el trasfondo, lo que realmente buscaban era que la Confederación argentina quedara atada a compromisos financieros onerosos.
La resistencia de Rosas
Rosas, consciente de esta trama, se negó sistemáticamente a reconocer las condiciones leoninas de la deuda heredada de gobiernos anteriores. Para el Restaurador, aceptar esas obligaciones en los términos que querían los bonoleros equivalía a hipotecar el futuro del país.
Su resistencia alimentó aún más el odio de estos sectores, que lo veían como un obstáculo para sus negocios. De allí el apoyo que brindaron a las campañas diplomáticas y militares que buscaban derrocarlo.
Un patrón del siglo XIX
El papel de los bonoleros en el Río de la Plata se inscribe en una dinámica más amplia del siglo XIX: el uso de la deuda externa como arma de dominación. Lo que no se lograba con ejércitos, a menudo se conseguía con contratos financieros que sometían a países jóvenes a condiciones impagables.
En el caso argentino, Rosas fue uno de los pocos gobernantes que se negó a ceder frente a esa presión. Prefirió cargar con la fama de “tirano” antes que comprometer la soberanía fiscal de la Confederación.
Los bonoleros y la presión financiera demuestran que la batalla de Obligado y las demás no fueron solo un conflicto de barcos y cañones, sino también una guerra económica. La defensa de los ríos estaba ligada a la defensa de la independencia financiera frente a especuladores que buscaban convertir a la Argentina en un país sometido por la deuda.
En este sentido, Rosas no solo peleó contra los navíos de guerra, sino también contra los banqueros y corredores que desde Londres y París apostaban al colapso de la Confederación.
3. El espionaje y la diplomacia secreta
Una guerra de información
En pleno siglo XIX, los ejércitos y las cañoneras eran fundamentales, pero la información era igualmente decisiva. Inglaterra y Francia no desembarcaban en el Río de la Plata a ciegas: llegaban con un cúmulo de informes preparados por cónsules, comerciantes, viajeros y espías que operaban en Buenos Aires, Montevideo y las provincias del litoral.
Del mismo modo, Rosas disponía de una red de informantes federales que le permitía anticipar conspiraciones, descubrir tramas unitarias y seguir de cerca los movimientos diplomáticos europeos.
Los cónsules como agentes
En aquel tiempo, los cónsules europeos cumplían un doble papel:
Oficiales diplomáticos que defendían a sus connacionales.
Agentes de inteligencia que enviaban reportes detallados sobre la situación política, económica y militar.
Los informes describían:
El estado de las defensas en el Paraná.
Las divisiones internas entre federales y unitarios.
El descontento de comerciantes y estancieros porteños con el proteccionismo rosista.
La posible adhesión de provincias del interior a la causa europea.
Estos documentos, enviados a Londres y París, alimentaban la estrategia de presión sobre Rosas.
Montevideo: nido de espías
Montevideo, sitiada por Manuel Oribe y sostenida por la escuadra anglo-francesa, se convirtió en un verdadero centro de espionaje internacional. Allí convivían:
Unitarios exiliados, como Florencio Varela, que escribían panfletos y enviaban cartas a París.
Agentes británicos y franceses que financiaban periódicos y campañas de propaganda.
Mercenarios extranjeros reclutados para hostigar al litoral argentino.
Desde Montevideo se tramaban conspiraciones, se organizaban ejércitos auxiliares y se planificaban campañas de desprestigio contra Rosas. Era, en la práctica, la capital de la guerra secreta contra la Confederación.
Los informes de espías británicos
Algunos documentos de la época revelan cómo los espías británicos elaboraban informes muy detallados sobre la situación en Buenos Aires. Observaban el movimiento en el puerto, la circulación de mercancías, los precios en la aduana y hasta la vida cotidiana en la ciudad.
Estos informes buscaban mostrar a Rosas como un dictador sangriento, pero también medir hasta qué punto el pueblo estaba dispuesto a resistir frente al bloqueo. El espionaje era, entonces, una forma de evaluar la moral de la población.
Rosas y su contraespionaje
Rosas, desconfiado y meticuloso, sabía de la importancia de la información. La Mazorca no fue solo un grupo de represión: también funcionaba como una red de contraespionaje. Sus hombres seguían a sospechosos, interceptaban mensajes, infiltraban reuniones y aseguraban que las conspiraciones fueran descubiertas antes de estallar.
La eficacia de este aparato explica por qué tantos planes unitarios terminaron en fracasos y por qué los diplomáticos europeos se quejaban de la “atmósfera de sospecha” en Buenos Aires.
Diplomacia secreta
Mientras los cañones tronaban en el Paraná, en los despachos europeos se libraba otra batalla: la diplomacia secreta.
Francia buscaba mantener su prestigio internacional frente a Inglaterra.
Inglaterra intentaba que la intervención no dañara su relación con Brasil, su socio en el Atlántico.
Rosas jugaba con la obstinación negociadora: rechazaba los ultimátums, pero dejaba abiertas algunas conversaciones discretas para ganar tiempo y dividir a sus adversarios.
El resultado fue un complejo ajedrez en el que se cruzaban intereses comerciales, ambiciones imperiales y maniobras encubiertas.
Significado histórico
El espionaje y la diplomacia secreta muestran que la guerra del Paraná no fue solo de barcos y trincheras, sino también de papeles, cartas y conspiraciones. En ese terreno invisible, Rosas también resistió: descubriendo intrigas, exponiendo a sus enemigos y utilizando el mismo discurso nacional para fortalecer la moral frente a la propaganda extranjera.
En última instancia, la resistencia argentina fue doble: en el campo de batalla y en el de la información. Y en ambos, el objetivo fue el mismo: defender la soberanía frente al poder combinado de Europa y sus aliados internos.
20. La Patagonia para Chile
El tablero regional
Mientras Inglaterra y Francia bloqueaban el Río de la Plata, las disputas no se limitaban al Paraná. El sur del continente, aún poco explorado pero inmenso en recursos potenciales, se convirtió también en un objeto de interés. En particular, la Patagonia, una región que Argentina consideraba propia por herencia del Virreinato del Río de la Plata, pero que Chile comenzaba a reclamar desde el otro lado de los Andes.
Las potencias europeas, con su larga experiencia colonial, vieron la oportunidad de explotar esas tensiones en su beneficio.
La diplomacia de Londres y París
En los despachos europeos circuló una idea que revela el verdadero alcance del conflicto: si Rosas no cedía en la cuestión de la libre navegación y el comercio, se podría respaldar a Chile en sus aspiraciones sobre la Patagonia.
La Patagonia, todavía considerada tierra marginal y “despoblada”, era vista por diplomáticos y comerciantes como un territorio de intercambio: un espacio que podía utilizarse como moneda de negociación para presionar a Rosas.
La maniobra consistía en hacerle saber al Restaurador que, si persistía en su obstinación, las potencias estarían dispuestas a apoyar la expansión chilena hacia el Atlántico sur.
El interés de Chile
Chile, por su parte, llevaba años consolidando su influencia en el Pacífico sur y la Araucanía. Su élite política veía con simpatía cualquier apoyo europeo que le permitiera extender sus fronteras hacia el este y asegurarse el control de los estrechos australes (Magallanes y Beagle), vitales para la navegación mundial.
En este contexto, la posibilidad de obtener respaldo francés o británico para avanzar sobre la Patagonia era tentadora. Aunque nunca se concretó de manera oficial, las conversaciones existieron y eran conocidas en Buenos Aires.
Rosas y la defensa de la Patagonia
Rosas reaccionó con la misma firmeza que en el Paraná. En su visión, ceder territorio equivalía a perder soberanía. Ya había rechazado los intentos europeos de imponer condiciones en los ríos interiores; tampoco estaba dispuesto a negociar la Patagonia como ficha de canje.
El Restaurador sostenía que los límites de la Confederación eran los del antiguo Virreinato, y que cualquier intento de desmembrar esa herencia sería considerado un acto hostil.
El trasfondo imperial
La cuestión de la Patagonia revela algo fundamental: el objetivo de Inglaterra y Francia no era solo abrir ríos, sino fragmentar la Confederación y debilitar a Rosas.
Apoyaban a los unitarios para dividir la política interna.
Respaldaban a Rivera en Uruguay para neutralizar a Oribe.
Y tanteaban la posibilidad de favorecer a Chile en la Patagonia para aislar a la Confederación en el sur.
Era una estrategia clásica del imperialismo: aprovechar las divisiones regionales para asegurar dominio económico y militar.
Consecuencias históricas
Aunque la intervención europea terminó en retirada, la cuestión patagónica no desapareció. Décadas más tarde, volvería a ser tema de disputa entre Argentina y Chile, hasta cristalizar en los tratados de fines del siglo XIX.
El antecedente de 1845–1850 muestra que el interés europeo por la Patagonia es tan antiguo como la propia construcción de los Estados nacionales en el Cono Sur. Para Rosas, resistir esa presión fue tan importante como encadenar el Paraná: significaba mantener en pie la integridad territorial del país.
La amenaza de entregar la Patagonia a Chile demuestra que la intervención anglo-francesa no fue solo económica ni militar, sino también territorial. Las potencias estaban dispuestas a reconfigurar el mapa sudamericano con tal de doblegar a la Confederación.
En esa encrucijada, la firmeza de Rosas defendió no solo los ríos, sino también el sur argentino, anticipando conflictos que marcarían el siglo posterior.
21. El “engaño victorioso” de Rosas
De la derrota militar al triunfo político
Cuando la escuadra anglo-francesa rompió las cadenas de la Vuelta de Obligado y remontó el Paraná, la escena parecía clara: la Confederación había sido vencida. Sin embargo, Rosas no se dejó arrastrar por la narrativa del enemigo.
Con una habilidad propia de su estilo político, supo reconvertir una derrota militar en una victoria patriótica. Obligado fue presentado como un acto de heroísmo nacional: no importaba que las cadenas hubieran sido cortadas, lo importante era que el pueblo argentino había mostrado al mundo que no se rendía ante dos imperios.
Este es el “engaño victorioso”: la capacidad de transformar una adversidad en bandera, y de hacer que la historia registrara una derrota como un triunfo moral.
La narrativa rosista
Rosas lanzó una ofensiva discursiva:
Se exaltó la figura de Lucio Mansilla, herido en combate, como héroe popular.
Se difundió la imagen de la “chusma federal” resistiendo al invasor, elevando al pueblo humilde a protagonista de la historia.
Se multiplicaron las celebraciones en plazas y actos religiosos, presentando a los caídos como mártires de la Patria.
De esa manera, el régimen construyó un relato en el que Obligado no era una derrota, sino la prueba gloriosa de que Argentina estaba dispuesta a luchar hasta el fin.
El eco internacional
El “engaño victorioso” no fue solo propaganda interna. También funcionó hacia afuera:
En Europa, sectores liberales comenzaron a preguntarse si era justo que dos potencias arrasaran un país pequeño que peleaba por su soberanía.
En América, otros gobiernos vieron en Obligado un ejemplo de resistencia contra el imperialismo.
El propio José de San Martín, como vimos, celebró la resistencia y la colocó en la línea de continuidad de la independencia.
Lo que para Londres y París debía ser un golpe de autoridad se transformó en una mancha diplomática: habían ganado en el campo de batalla, pero habían perdido en el tribunal de la opinión pública.
Rosas como estratega político
Este episodio muestra el talento de Rosas como estratega:
En el campo militar, sabía que la Confederación estaba en desventaja.
En el campo político, comprendía que podía convertir la resistencia en símbolo.
En el campo diplomático, usaba esa narrativa para endurecer sus posiciones en la mesa de negociación.
Así, mientras los europeos se desgastaban en el Paraná y en Montevideo, Rosas reforzaba su imagen como defensor inflexible de la soberanía.
Un engaño que se volvió verdad
El gran mérito del “engaño victorioso” es que, con el tiempo, dejó de ser engaño. La persistencia argentina, los nuevos combates en Tonelero, San Lorenzo y Quebracho, y la inviabilidad económica del bloqueo terminaron obligando a Inglaterra y Francia a retirarse en 1849–1850.
Lo que había comenzado como una “derrota gloriosa” en Obligado terminó consolidándose como una victoria diplomática real.
Significado histórico
El “engaño victorioso” de Rosas enseña que las guerras no se ganan solo en el campo de batalla: también se ganan en la memoria, la política y la diplomacia.
La Vuelta de Obligado quedó en la historia como el día en que un pueblo encadenó un río para defender su dignidad. Y aunque las cadenas fueron rotas, el mensaje fue imborrable: la soberanía no se negocia.
22. La mediación de Urquiza
Urquiza en ascenso
A mediados de la década de 1840, el nombre de Justo José de Urquiza comenzaba a sonar con fuerza en la Confederación. Gobernador de Entre Ríos desde 1841, estanciero próspero y jefe militar con gran ascendiente sobre sus paisanos, Urquiza se transformó en un aliado imprescindible de Rosas en la resistencia contra las intervenciones extranjeras.
Pero su poder provincial y su ambición personal lo convirtieron también en un actor autónomo, capaz de tender sus propios puentes con las potencias europeas.
El desgaste de la intervención
Tras la Vuelta de Obligado (1845) y los combates de Tonelero, San Lorenzo y Quebracho (1846), Inglaterra y Francia comprendieron que no podrían forzar la apertura del Paraná sin un costo enorme. En Londres y París crecía la presión de comerciantes y armadores para poner fin a la aventura.
En ese contexto, Urquiza vio la oportunidad de jugar un papel central: ser el mediador entre Rosas y las potencias extranjeras.
La mediación diplomática
Urquiza utilizó sus contactos comerciales —Entre Ríos tenía una relación intensa con el tráfico fluvial y con mercaderes extranjeros— para iniciar conversaciones discretas. Se presentó como un interlocutor confiable, menos intransigente que Rosas, capaz de acercar posiciones sin ceder completamente.
En esas tratativas, los europeos tantearon la posibilidad de negociar directamente con Urquiza, evitando al Restaurador. Era un modo de desgastar a Rosas y explorar alternativas de liderazgo dentro de la Confederación.
Entre la lealtad y la autonomía
Urquiza nunca rompió formalmente con Rosas durante el bloqueo. Lo respaldó en público, aportó hombres y recursos, y sostuvo la causa federal. Pero al mismo tiempo, tejió su propia red diplomática, lo que mostraba que ya pensaba en sí mismo como figura nacional, no solo provincial.
La mediación de Urquiza puede leerse en dos planos:
Lealtad estratégica: ayudaba a Rosas a obtener mejores condiciones, manteniendo la unidad federal frente al extranjero.
Construcción personal: se proyectaba como el futuro líder que podía dialogar con el mundo de un modo más pragmático.
El desenlace
Finalmente, la resistencia argentina y el desgaste económico obligaron a Inglaterra y Francia a retirarse en 1849–1850, firmando tratados que reconocían la soberanía argentina sobre sus ríos interiores.
La mediación de Urquiza no fue decisiva en esos acuerdos finales, pero sí dejó un precedente: mostró a Londres y París que dentro de la Confederación había otros hombres con los que se podía hablar, menos rígidos que Rosas.
Esa percepción, años más tarde, jugaría un papel importante en el respaldo tácito que las potencias brindaron a Urquiza cuando decidió dar el pronunciamiento de 1851 contra Rosas.
La mediación de Urquiza refleja la ambigüedad de su figura:
Fue aliado de Rosas en la resistencia a la intervención.
Pero también supo aprovechar la coyuntura para acumular poder y legitimidad propia.
Se convirtió en una carta alternativa para los europeos, que veían en él un posible reemplazo menos obstinado que el Restaurador.
En este sentido, la mediación fue una bisagra histórica: al mismo tiempo que ayudaba a cerrar el conflicto con Europa, abría el camino para la futura confrontación interna que culminaría en Caseros (1852).
23. La rendición de Gran Bretaña y Francia
El desgaste que llevó a la capitulación
Después de la Vuelta de Obligado (1845), del Tonelero y San Lorenzo (1846) y, sobre todo, de la batalla del Quebracho (1846), Inglaterra y Francia comprobaron que la intervención en el Río de la Plata había sido un error de cálculo.
Lo que parecía un triunfo fácil se transformó en un calvario económico y militar:
Barcos dañados y hundidos.
Mercaderías invendibles en el interior argentino.
Altos costos de mantener una escuadra lejos de Europa.
Una resistencia popular que no cedía.
La lógica comercial, que había motivado la intervención, se volvió en contra: los comerciantes y banqueros presionaban ahora para poner fin al bloqueo.
El tratado con Francia (1849)
La primera en ceder fue Francia. En 1849, el gobierno galo firmó un acuerdo con la Confederación Argentina reconociendo la soberanía nacional sobre los ríos interiores y poniendo fin a las hostilidades.
El tratado fue un triunfo político para Rosas: París, que había iniciado el bloqueo en 1838, terminaba aceptando las condiciones que antes había rechazado.
El tratado con Inglaterra (1850)
Un año más tarde, en 1850, Inglaterra hizo lo mismo. La firma del tratado selló la retirada británica del Paraná y el reconocimiento explícito de que la Confederación tenía derecho a regular la navegación de sus ríos.
La “Pérfida Albión”, como la llamaban los federales, admitía en los hechos que no había podido imponer su voluntad a un país que en los mapas aparecía pequeño, pero que había mostrado una tenacidad inquebrantable.
Una capitulación diplomática
Aunque Londres y París evitaron usar la palabra “rendición”, en la práctica lo fue:
No obtuvieron la libre navegación irrestricta.
No lograron derrocar a Rosas.
Tuvieron que reconocer formalmente lo que habían intentado desconocer por la fuerza: la soberanía argentina.
El resultado fue una de las pocas veces en el siglo XIX en que dos imperios europeos se vieron obligados a retroceder frente a un país americano.
El impacto en la Confederación
La rendición fue celebrada con júbilo en Buenos Aires y en las provincias. Se organizaron festejos federales que recordaban tanto a los héroes caídos en Obligado como a la firmeza del Restaurador en la mesa de negociaciones.
Rosas emergió de la crisis como un líder continental. Aunque seguía siendo odiado por los unitarios y resistido por sectores de la élite porteña, su figura se agigantó como símbolo de soberanía.
El eco en América
La victoria argentina fue observada con atención en todo el continente:
En México, que sufría presiones constantes de Estados Unidos, se vio en Rosas un ejemplo de resistencia.
En Chile y Perú, aunque con rivalidades políticas, se reconoció el mérito de enfrentar a Inglaterra y Francia.
En Brasil, la lección fue clara: Rosas no podía ser subestimado.
El eco fue tal que incluso historiadores europeos reconocieron que en el Paraná se había librado una batalla que no era solo argentina, sino americana: la defensa de un continente frente al colonialismo del siglo XIX.
Significado histórico
La rendición de Inglaterra y Francia cerró un ciclo:
La independencia de 1816 había sido un acto jurídico y militar contra España.
La resistencia de 1845–1850 fue la confirmación de esa independencia frente a las nuevas potencias imperiales.
Obligado, Quebracho y la rendición diplomática demostraron que la soberanía no era un papel firmado, sino una conquista que debía defenderse una y otra vez.
24. El sable y el legado
El testamento de un Libertador
En 1844, un año antes de la batalla de la Vuelta de Obligado, José de San Martín redactó en Boulogne-sur-Mer su testamento. Entre las disposiciones más íntimas y familiares había una cláusula de enorme significado político e histórico:
“El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la Independencia será entregado al general de la República Argentina don Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la Patria contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla.”
El símbolo del sable
El sable corvo de San Martín no era un objeto cualquiera.
Había estado en Chacabuco y en Maipú, en el cruce de los Andes y en la campaña del Perú.
Era, en palabras del propio Libertador, su “compañero inseparable”.
Representaba la emancipación americana y la dignidad del soldado.
Legarlo a Rosas equivalía a decir que el Restaurador estaba continuando la obra de la independencia: de liberar a América de España a defender a la Argentina de las nuevas formas de colonialismo europeo.
Un gesto polémico
El gesto causó incomodidad entre los unitarios exiliados y entre los críticos de Rosas en Buenos Aires y Montevideo. Para ellos, San Martín, al reconocer al Restaurador, se convertía en “cómplice” de un tirano.
Pero San Martín fue claro: no apoyaba al régimen rosista en su totalidad, sino la causa soberana que encarnaba en ese momento. Y no había duda de que Rosas estaba resistiendo a Inglaterra y Francia con la misma firmeza con la que antes él había resistido al poder español.
El legado moral
Con este acto, San Martín dejó tres mensajes:
Unidad histórica: la independencia no había terminado en 1816; seguía viva cada vez que la soberanía era amenazada.
Continuidad patriótica: de la guerra de emancipación contra España a la resistencia frente a Inglaterra y Francia había un mismo hilo conductor.
Reconocimiento internacional: su palabra, respetada en toda América y Europa, daba legitimidad a la causa argentina frente a la propaganda extranjera.
El sable en la memoria nacional
El sable pasó a ser uno de los símbolos más poderosos de la historia argentina. Durante décadas permaneció en manos privadas, hasta que finalmente fue entregado al Museo Histórico Nacional. Hoy, es considerado un objeto sagrado de la Patria: el testimonio material de que la defensa de la soberanía es un legado que une generaciones.
Significado histórico
El sable de San Martín sintetiza lo que fue la epopeya de la Vuelta de Obligado:
No fue solo una batalla militar.
Fue la reafirmación de que la independencia debía renovarse frente a cada amenaza extranjera.
Fue también la prueba de que la unidad de ideales podía superar las divisiones internas.
El Libertador, desde su exilio en Francia, entregaba a Rosas más que un arma: le entregaba el mandato histórico de defender la soberanía argentina.
25. Consecuencias y proyección
La victoria política
La primera consecuencia fue el triunfo diplomático de la Confederación Argentina. Inglaterra y Francia, potencias que jamás se doblegaban ante países periféricos, se vieron obligadas a reconocer la soberanía nacional sobre los ríos interiores y a retirar sus escuadras.
Aunque en el plano militar las batallas como Obligado fueron derrotas tácticas, en el plano político se transformaron en victorias estratégicas. El mundo comprendió que la Argentina no era un territorio fácil de dominar y que sus gobernantes podían resistir incluso frente a gigantes imperiales.
El fortalecimiento de Rosas
El prestigio de Rosas alcanzó su pico máximo tras la rendición de las potencias. Dentro del país, la mayoría de los gobernadores provinciales reconocieron que su firmeza había salvado la soberanía.
Pero este fortalecimiento también tuvo un costado oscuro: Rosas reforzó su poder centralizado, endureció el control político y se apoyó cada vez más en la Mazorca para vigilar disidencias. La defensa nacional se convirtió en argumento para justificar la represión interna.
El eco en América
La resistencia argentina fue observada con admiración en todo el continente:
En México, que sufría la expansión estadounidense, se vio un ejemplo de que un país americano podía enfrentar a una gran potencia.
En Chile y Perú, a pesar de rivalidades con Rosas, se reconoció el mérito de la gesta.
En Uruguay, dividido entre blancos y colorados, el episodio reforzó la visión de que el Río de la Plata era un escenario clave en la lucha entre colonialismo y soberanía.
Obligado no fue solo una batalla argentina: fue una batalla americana contra el imperialismo del siglo XIX.
La mirada de San Martín
El eco en José de San Martín reforzó la proyección histórica de la gesta. El Libertador entendió que Obligado era la continuidad de la independencia: si él había luchado contra España, Rosas lo hacía contra Inglaterra y Francia.
Ese reconocimiento no solo legitimó a Rosas en su tiempo, sino que proyectó a Obligado hacia la posteridad como parte del gran relato emancipador de América.
El costo humano y económico
La victoria política no ocultó los costos:
Centenares de muertos y heridos en las batallas.
Crisis económica durante el bloqueo, con hambre, carestía y contrabando.
Desgaste social por la represión de la Mazorca y las divisiones internas.
El país sobrevivió, pero quedó marcado por la tensión entre la defensa de la soberanía y la necesidad de abrirse al mundo.
La proyección histórica
Las consecuencias de Obligado trascendieron a su tiempo:
En el corto plazo, consolidaron la soberanía argentina sobre sus ríos.
En el mediano plazo, proyectaron la figura de Rosas como líder continental, aunque sus enemigos internos nunca lo perdonaron.
En el largo plazo, dejaron una lección histórica: la soberanía no se defiende solo con armas, sino también con la voluntad de un pueblo dispuesto a resistir aunque parezca derrotado.
Por eso, más de un siglo después, el 20 de noviembre fue declarado Día de la Soberanía Nacional: no para glorificar a Rosas únicamente, sino para recordar que la Patria se sostiene cuando sus hijos deciden no ceder frente a la prepotencia de los poderosos.
26. El revisionismo histórico y la memoria de Obligado
El silencio de la historia oficial
Durante buena parte del siglo XIX y del XX, la historiografía liberal —encabezada por Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López y luego por la llamada “historia oficial”— minimizó o silenció la importancia de la Vuelta de Obligado.
Para ellos, el eje de la Nación era la organización bajo el modelo unitario, el libre comercio y la inserción subordinada al orden mundial europeo. En esa narrativa, Rosas aparecía como un tirano bárbaro, y las batallas contra Inglaterra y Francia eran un episodio incómodo que cuestionaba esa visión.
Obligado fue reducida a una derrota militar, sin mayor trascendencia, y se borró su enorme valor político.
La relectura del revisionismo
Recién en el siglo XX, con el auge del revisionismo histórico, Obligado recuperó su lugar en la memoria nacional. Autores como Adolfo Saldías, José María Rosa, Fermín Chávez y Pacho O’Donnell subrayaron que lo ocurrido en 1845 no fue un fracaso, sino un acto heroico de soberanía.
El revisionismo sostuvo que:
Obligado fue la continuación natural de la gesta emancipadora de 1810–1816.
Rosas, más allá de sus métodos autoritarios, defendió la independencia frente al imperialismo británico y francés.
La sangre derramada en el Paraná no fue inútil: permitió que el país mantuviera el control sobre sus ríos y consolidara su soberanía.
La memoria política
La Vuelta de Obligado no solo fue tema de historiadores: también fue reivindicada por movimientos políticos.
El peronismo la convirtió en símbolo del nacionalismo popular y del antiimperialismo. En 1974, por decreto de Juan Domingo Perón, el 20 de noviembre fue declarado Día de la Soberanía Nacional.
Otros movimientos nacionalistas, tanto de izquierda como de derecha, retomaron Obligado como ejemplo de resistencia frente a la prepotencia extranjera.
De este modo, la batalla dejó de ser un simple episodio del pasado para transformarse en un símbolo político del presente.
La bandera que regresó
Un hito fundamental en la memoria de Obligado fue la recuperación de una de las banderas capturadas por las tropas anglo-francesas. Durante décadas estuvo en museos europeos como trofeo de guerra. Finalmente, en el siglo XX, fue repatriada a la Argentina.
Ese regreso fue vivido como un acto de reparación histórica: el pabellón que había flameado en las barrancas del Paraná volvía a su tierra, convertido en reliquia sagrada de la soberanía nacional.
Obligado en la identidad nacional
Hoy, la memoria de Obligado funciona en varios planos:
Patriótico: como recordatorio de que la soberanía se defiende aun en la adversidad.
Histórico: como ejemplo de cómo los pueblos pequeños pueden resistir a los imperios.
Pedagógico: como una lección para nuevas generaciones sobre la importancia de la independencia económica y territorial.
El revisionismo cumplió un papel decisivo al rescatar ese episodio del olvido y devolverlo al lugar que merece: el de una epopeya nacional que nos recuerda que ser libres no es un acto fundacional único, sino una lucha constante.
Significado
El revisionismo histórico y la memoria de Obligado demuestran que la historia no es solo lo que ocurrió, sino también lo que se recuerda y cómo se recuerda.
Gracias a ese rescate, la Vuelta de Obligado ya no es vista como una derrota olvidada, sino como un hito de la soberanía argentina. Su memoria vive cada 20 de noviembre, cuando el pueblo vuelve a honrar a los que encadenaron un río para decirle al mundo que la Patria no se entrega.
Conclusiones: El valor de la Patria
La Patria como herencia y mandato
La epopeya de la Vuelta de Obligado nos recuerda que la Patria no es un regalo, sino una conquista permanente. En 1810 y 1816 se proclamó la independencia, pero en 1845 se demostró que esa independencia debía ser defendida frente a cada intento de sometimiento. La Patria se hereda, pero sobre todo se cuida y se honra.
La Patria más allá de las derrotas
Los cañones rotos, las cadenas partidas y los cuerpos caídos en Obligado parecían signos de derrota. Sin embargo, en esa sangre derramada se encendió la llama de la dignidad. La Patria no se mide en victorias fáciles, sino en la capacidad de resistir aun cuando todo parece perdido. La grandeza de un pueblo se revela cuando elige la dignidad antes que la comodidad.
La Patria como causa común
Rosas, Mansilla, los gauchos, los esclavos libertos, las mujeres que asistieron en las trincheras: todos formaron parte de una causa común. San Martín, desde su exilio, lo comprendió al enviar su sable. La Patria se construye cuando las diferencias se subordinan a un objetivo superior: defender la soberanía frente al extranjero.
La Patria como compromiso moral
El ejemplo de 1845 nos enseña que la Patria no es una abstracción: es un compromiso moral que exige sacrificios. Los hombres y mujeres de Obligado sabían que enfrentaban a dos imperios invencibles, pero no dudaron en dar batalla. Su gesto quedó grabado como lección eterna: la Patria vale más que la vida misma, porque en ella viven las generaciones futuras.
La Patria como proyección
La memoria de Obligado, rescatada por el revisionismo y consagrada como Día de la Soberanía Nacional, nos obliga a proyectar ese valor hacia el presente. Hoy, la defensa de la Patria no se libra con cañones en los ríos, sino con decisiones sobre nuestros recursos, nuestra economía y nuestra identidad cultural. El desafío sigue siendo el mismo: no entregarla a cambio de falsas promesas de progreso.
Epílogo
La Vuelta de Obligado nos dejó una enseñanza indeleble:
La Patria no se entrega. La Patria se defiende, se sufre y se ama.
Cada cadena tendida en el Paraná, cada gaucho caído en la barranca, cada palabra de San Martín desde su exilio y cada celebración popular después de la rendición europea nos dicen lo mismo: la Patria es el valor supremo que da sentido a la historia y a la vida.
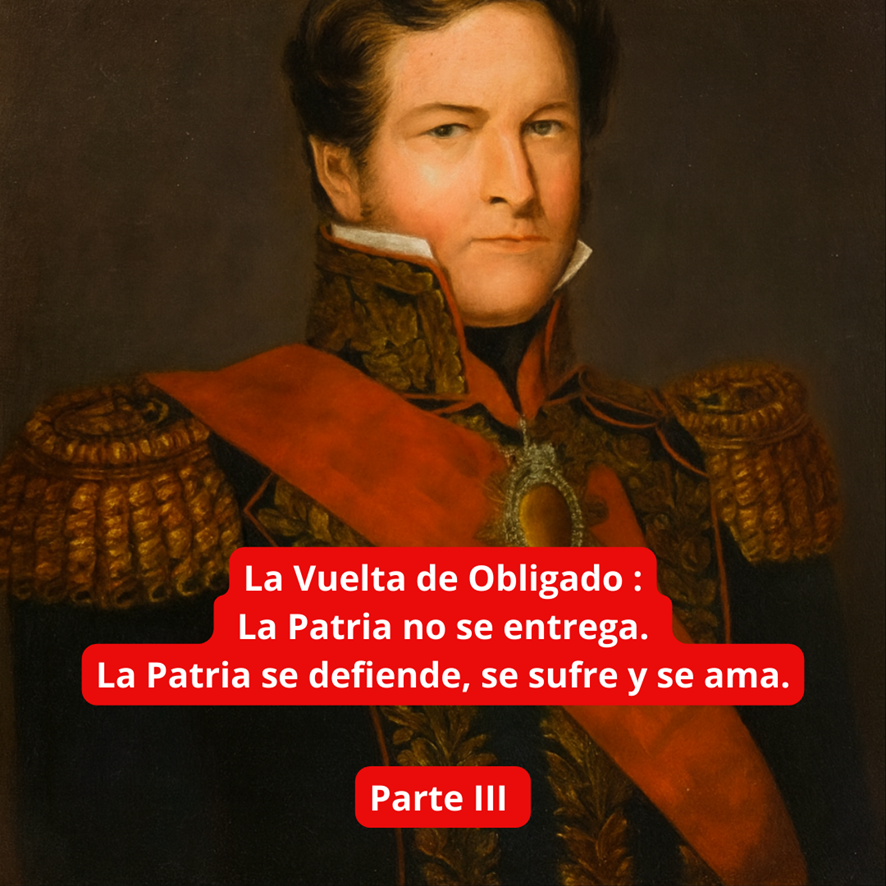





Comentarios